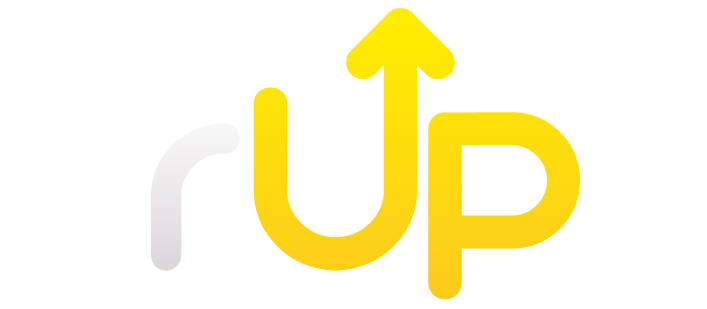Este domingo estamos celebrando la gran solemnidad de Pentecostés. El Evangelio (Jn 20, 19-23), nos muestra a Jesucristo Resucitado enviando a sus Apóstoles: “Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes”. Y les otorga el poder para ejercer el ministerio de perdonar y retener los pecados, que los sacerdotes ejercen en el sacramento de la confesión. “Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonan y serán retenidos a los que ustedes se los retengan”.
Es importante recordar que estos hombres eran como nosotros. Pedro, cuando es elegido, se reconoce como pecador, y en el contexto de la Pasión de Jesús niega tres veces a su maestro, aunque después llora arrepentido por su debilidad y miedo. Esto es fundamental que lo tengamos presente, porque si bien es cierto que solo Dios es perfecto, nosotros no podemos hacer alarde de nuestras fragilidades, más bien debemos reconocerlas y tratar de cambiar, de insertar la Pascua en nuestra vida. Quizá como el Apóstol Pedro deberemos no relativizar, sino llorar nuestros pecados con arrepentimiento. Solo desde la humildad nos hacemos amigos de Dios.
En la mañana de Pentecostés los Apóstoles, junto a María y a otros, estaban orando en el “Cenáculo”. En esa mañana de hace dos mil años nació la Iglesia. El Espíritu Santo prometido va acompañándola y lo hará hasta el final de los tiempos.
En esta reflexión de Pentecostés quiero tener especialmente presente a la Iglesia. Los cristianos por el bautismo somos parte de la Iglesia. Nuestra fe en Jesucristo el Señor, por un lado, tiene una dimensión de compromiso personal y, por otro, necesariamente tiene una dimensión comunitaria, eclesial.
El papa Francisco en Evangelii Gaudium nos habla de la acción del Espíritu Santo: “En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios” (EG 259).
Aparecida hace una referencia específica a esta necesidad en el hoy de nuestra América Latina y el Caribe. El texto señala: “La vocación al discipulado misionero es con-vocación a la comunión en su Iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la tentación, muy presente en la cultura actual, de ser cristianos sin Iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella ‘nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión’. Esto significa que una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta, en la que podamos vivir una experiencia permanente de discipulado y de comunión con los sucesores de los Apóstoles y con el Papa” (DA156).
En estos dos mil años la Iglesia evangelizó, con la alegría del Espíritu, pero no le faltaron sufrimientos y martirios. Solo basta recorrer la historia, en donde desde ya se hace presente la fragilidad humana y la debilidad, como las negaciones de Pedro o la búsqueda de los primeros lugares de los Apóstoles Juan y Santiago, cuando todavía no entendían de qué se trataba el Reino de Dios… Pero la Iglesia que ha recorrido los siglos, ha contado con la garantía del Espíritu Santo, que llevó a que muchos hombres y mujeres sean
“testigos de Dios”. También tantos santos, mártires, hombres y mujeres que desde el silencio de la cotidianidad fueron fieles, y dieron su vida por Amor a Dios y a sus hermanos. Hoy como ayer también deberemos dar testimonio en medio de alegrías y sufrimientos.
Nosotros en este Pentecostés queremos que resuene en nuestro corazón el mandato del Señor que nos dice:
“Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” (Mt 28,19).
Les envío un saludo cercano y ¡hasta el próximo domingo!
Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas.