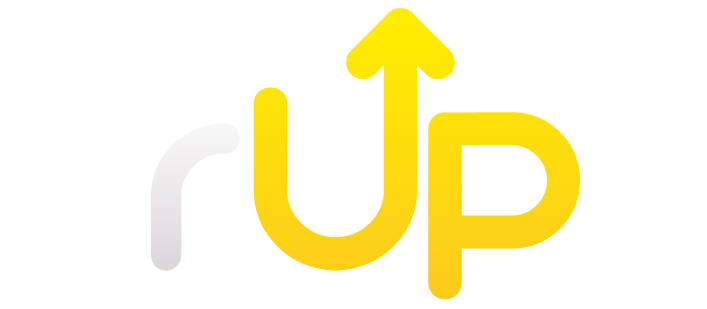Acompañados con la nocerteza que nos dio el Señor: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella» (Mt 16, 18), la Iglesia entiende su identidad, vocación y misión en la confesión de la persona de Jesucristo, su Señor y Maestro. Creo oportuno recordar un texto del documento de Aparecida que se refiere a que la misión de la Iglesia es evangelizar.
«En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino un don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador del mundo» (DA 23).
«La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades; deseamos que la alegría de la buena noticia del Reino de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión.
«La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del amor de Dios.
«Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo» (DA 32).
La historia de la humanidad, a la que Dios nunca abandona, transcurre bajo su mirada compasiva. Dios ha amado tanto nuestro mundo que nos ha dado a su Hijo.
Él anuncia la buena noticia del Reino a los pobres y a los pecadores. Por esto, nosotros, como discípulos de Jesús y misioneros, queremos y debemos proclamar el Evangelio, que es Cristo mismo.
Anunciamos a nuestros pueblos que Dios nos ama, que su existencia no es una amenaza para el hombre, que está cerca con el poder salvador y liberador de su Reino, que nos acompaña en la tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en medio de todas las pruebas.
Los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de desventuras. La Iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de Jesús y adoptando sus actitudes. Él, siendo el Señor, se hizo servidor y obediente hasta la muerte de cruz; siendo rico, eligió ser pobre por nosotros, enseñándonos el itinerario de nuestra vocación de discípulos y misioneros.
En el Evangelio aprendemos la sublime lección de ser pobres siguiendo a Jesús pobre, y la de anunciar el Evangelio de la paz sin bolsa ni alforja, sin poner nuestra confianza en el dinero ni en el poder de este mundo.
En la generosidad de los misioneros se manifiesta la generosidad de Dios, en la gratuidad de los Apóstoles aparece la gratuidad del Evangelio. En el rostro de Jesucristo, muerto y resucitado, maltratado por nuestros pecados y glorificado por el Padre, en ese rostro doliente y glorioso, podemos ver, con la mirada de la fe el rostro humillado de tantos hombres y mujeres de nuestros pueblos y, al mismo tiempo, su vocación a la libertad de los hijos de Dios, a la plena realización de su dignidad personal y a la fraternidad entre todos.
«La Iglesia está al servicio de todos los seres humanos, hijos e hijas de Dios» (DA 29-31).
Junto al Apóstol Pedro que confesó a Jesús como Mesías, Hijo del Dios Vivo, queremos como Iglesia ser testigos e instrumentos de evangelización y humanización en nuestro tiempo.
Les envío un saludo cercano y ¡hasta el próximo Domingo!
Monseñor Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas